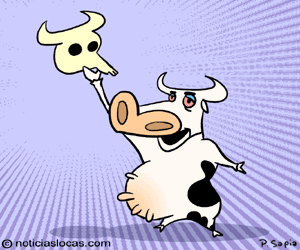A partir del próximo viernes 11, y hasta el domingo 20, Buenos Aires tendrá su primer Festival Shakespeare, destinado a promover las puestas en escena y el conocimiento sobre la vida y la obra del gran dramaturgo inglés. La excelente idea de crear un Festival Shakespeare porteño surgió de su director, Patricio Orozco, quien además es el responsable del Festival Beckett en Buenos Aires. Si bien en su arranque el encuentro shakespeariano se plantea a “pequeña escala” y con sólo seis elencos, sin duda la movida irá creciendo en el futuro a través de la sucesión de ediciones.
Si hay un autor no nacional presente permanentemente en los escenarios argentinos –así como en nuestra literatura–, ese es el creador de Hamlet y Sueño de una noche de verano. En 1966, la Universidad Nacional de La Plata publicó el volumen Shakespeare en la Argentina, que recoge amplia información sobre numerosas traducciones, ediciones, ensayos y puestas en escena shakespearianos realizados en el país. En 1996 el Centro Cultural Ricardo Rojas puso en circulación el libro Peregrinaciones de Shakespeare en la Argentina, donde diversos teatristas e investigadores analizan la presencia del autor de Rey Lear en la obras de Borges, Miguel Cané, Manuel Gálvez, Luis Gusmán, Alberto Vacarezza y Vlady Kociancich, así como en el teatro para adultos y para niños. No hay temporada teatral en la historia de la escena porteña en la que no se hayan montado textos shakespearianos. En 2010, por ejemplo, se vieron versiones de Mucho ruido y pocas nueces (dir. Oscar Barney Finn), Hamlet (dir. Manuel Iedvabni), Sueño de una noche de verano (dir. Claudio Martínez Bel), El amante del amor (espectáculo a partir de los sonetos de Shakespeare, dirigido por Helena Tritek) y un Hamlet transformado en unipersonal por Gabriela Toscano, repuesto en 2011, entre otros. Con dirección del argentino Pablo Ingberg, Editorial Losada acaba de publicar en España cuatro enormes tomos con traducciones y estudios argentinos (de Cristina Piña, Delia Pasini, Laura Cerrato, Lucas Margarit, el mismo Ingberg y otros) de la obra completa de Shakespeare.
Los espectáculos que integran la programación del 1° Festival Shakespeare son Sueño de una noche de verano, con dirección de Silvia Mollo (viernes 11, a las 21); La violación de Lucrecia, actuación y dirección de Mónica Maffia (sábado 12, a las 21, y sábado 19, a las 22:30); Malambo para Ricardo III, de Claudio Nadie, con puesta en escena de Miguel Jordán (sábado 12, a las 22:30, y sábado 19, a las 21); Medida por medida, con dirección de Rubén Hernández (domingo 13, a las 20); Noche de Sonetos, con actuación de Salo Pasik y María Comesaña, y dirección de Patricio Orozco (viernes 18, a las 21); y en el cierre, Macbeth, con puesta de Martín Barreiro (domingo 20, a las 20). Todas las funciones se realizarán en una nueva sala independiente, El Extranjero (Valentín Gómez 3378), en el barrio del Abasto.
¿Cómo nació la idea? Patricio Orozco contesta: “¿Por qué no? Soy una persona que se ha hecho a sí misma. Provengo de una familia que siempre ha valorado la educación y el arte, pero que, por diferentes motivos, no ha podido ahondar profundamente en el mundo cultural. Solo he ido participando de diferentes grupos relacionados con la cultura (literatura, teatro, plástica) y, juntando ahorros, me he dado la posibilidad de estudiar en la Royal Shakespeare Company. Con la crisis de 2001-2002, muchos amigos, incluso mi hermana, viajaron al exterior buscando un mejor destino. Esta situación me hizo hacer el ejercicio de pensar cómo sería para mí una ciudad ideal para vivir. Sería sin duda una ciudad con un Festival Beckett y un Festival Shakespeare todos los años. Como no existe una ciudad así, la hago”.
“Las principales ciudades del mundo –agrega Orozco– tienen un Festival Shakespeare y eso siempre me hizo preguntar, ¿nosotros por qué no? Me sale ponerme la camiseta y darle para adelante. Ahí está, el primer Festival Shakespeare de Buenos Aires y el primero de Latinoamérica. Es sabido que festivales de este tipo colaboran con la oferta cultural y turística de una ciudad. Quizá no sean tan masivos como el Festival Internacional de Teatro (FIBA), pero ese es un evento más político que cultural. Con el presupuesto de una sola edición del FIBA se pueden hacer 200 festivales Beckett y Shakespeare.”
Estos dos grandes autores parecen estar íntimamente conectados en el imaginario de Orozco: “Beckett era un gran estudioso de la obra de Shakespeare y podía recitar pasajes enteros tanto de sus sonetos como de sus obras teatrales. Inevitablemente se han ‘colado’ personajes shakespearianos en la obra de Beckett, creo que el ejemplo más citado es la similitud entre Hamm (de Final de partida) y Rey Lear. Estoy terminando una biografía de Beckett, la primera en castellano, y al releer su obra encontré frases casi idénticas en All That Falls y Romeo y Julieta, en Molloy y Como gustéis, en el intento de suicidio de Gloucester (Rey Lear) y Esperando a Godot. Por supuesto, los personajes de Rosencrantz y Guildenstern resuenan en Vladimir y Estragón. En este sentido la obra de Tom Stoppard es muy clara al respecto.”
“Yendo un poco más a lo que cada uno propone –continúa Orozco–, me siento tentado a decir que Shakespeare indagó sobre el alma humana, sus sentimientos y pasiones, en tanto que Beckett hizo hincapié en las circunstancias en las que ese ser humano se desarrolla, la soledad, el sinsentido. Creo que, quizá por estos cuestionamientos sobre el sentido de la vida, en Hamlet encontramos el personaje más beckettiano de Shakespeare. A su frase ‘ser o no ser, esa es la pregunta’, Beckett agregaría: ‘Hay que continuar, no puedo seguir, seguiré’.”
¿Por qué se regresa permanentemente a los textos de Shakespeare? Para el teatrólogo polaco Jan Kott (Apuntes sobre Shakespeare), el autor de La tempestad es nuestro auténtico contemporáneo por su sensibilidad y comprensión del ser humano. Para Kott, el gran dramaturgo no es sólo un hombre de los siglos XVI y XVII, sino también del siglo XX, que conoció el nazismo e Hiroshima. “Macbeth –dice Kott– transcurre en un campo de concentración”. Para Harold Bloom (Shakespeare, la invención de lo humano), los dramas y sonetos shakespearianos son el “ombligo de Occidente”, un centro al que regresamos para dar unidad a nuestra cultura.
¿Pero por qué volvemos a este autor desde el hoy, después de Beckett, Lacan, Derrida y Heiner Müller? La directora y actriz Mónica Maffia, que ofrecerá en el festival la adaptación escénica de un poema shakespeariano, La violación de Lucrecia (y es además la autora de la primera traducción argentina y puesta en escena de una obra poco conocida del dramaturgo, Eduardo III, no hace mucho incorporada a sus obras completas), afirma: “Shakespeare es apasionante e inabarcable. Pero en ese ‘hoy’ de la pregunta, leo también la cuestión de la actualidad de Shakespeare. Desde su época, su cultura y los distintos géneros que abordó, nos deja un enorme material para reflexionar de sorprendente vigencia, desde cuestiones sobre el lenguaje, el derecho, el género, la autoridad, el poder, la ley, y para eso nos habla de usurpaciones, abusos, asesinatos, de la falta de palabra y de las traiciones.” Para Patricio Orozco, “su obra refleja los misterios del alma humana con una poética que nadie nunca alcanzó. Por eso seguimos trabajando sus textos a casi 400 años de su muerte”.
El director Ricardo Bartís afirmó en 1991, con motivo de su puesta en escena de Hamlet o la guerra de los teatros, que “nosotros no podemos hacer Shakespeare como lo hacen los ingleses ni como lo hacían en la época isabelina, nos apropiamos de Shakespeare, lo hacemos nuestro, necesariamente lo reescribimos y hacemos con él algo que tiene que ver con nosotros. En el Río de la Plata no tenemos tradición isabelina ni podríamos tenerla. Al hacer Shakespeare nos vemos obligados a asumir quienes somos”.
En aquella versión de Hamlet, estrenada en el Teatro San Martín con Pompeyo Audivert y Alejandro Urdapilleta, el padre muerto (que estaba en escena todo el tiempo) era Perón, y el traidor Claudio recordaba a Menem. “Claudio se interpuso entre el voto popular y mi esperanza”, decía el Hamlet bartisiano, con letra nueva que no comprendería ningún espectador isabelino. De la misma manera, cuando Eduardo Pavlovsky realizó su reescritura de Coriolano en la pieza La Gran Marcha, explicó que leyó una y otra vez la obra de Shakespeare para luego abandonarla y habilitar la resonancia del texto isabelino en su propio mundo, dar cabida a “mi propio ritornello shakesperiano”.
¿Es en el teatro, entonces, la reescritura un acontecimiento insoslayable? ¿Al cambiar la enunciación desde otro cuerpo del actor y otra territorialidad, cambia el texto, como sostiene desde la literatura Borges en su cuento “Pierre Menard autor del Quijote”? ¿Cada actor, cada director y equipo creativo reescriben a Shakespeare, apropiándoselo? ¿Qué sucede, por otra parte, cuando la traducción al castellano se transforma en una mediación? Para Orozco, “es cierto que se pierde mucho de la melodía que tienen los textos de las obras cuando se traducen al español. De todas maneras creo que la búsqueda creativa ha dado como frutos argentinos espectáculos de altísima calidad, tanto por las puestas en escena como por el trabajo dramatúrgico. Recuerdo con mucho cariño las últimas puestas de Miguel Guerberof, Ceremonia enamorada y El cuento de Invierno. En esta línea considero que se ha lucido Cristina Banegas con su espectacular La señora Macbeth,
a partir de la reescritura de Griselda Gambaro.” Según Maffia “la pregunta parte de una afirmación y es que los escenarios argentinos se ‘apropian’ de los textos de Shakespeare. Ese apropiarse tiene algo negativo, conlleva la idea de algo ilegítimo. Preferiría contestarte que en los modos de abordar Shakespeare en la Argentina, veo una tendencia a transformar en comedia la tragedia, o a volcar los argumentos a expresiones de nuestra cultura, como por ejemplo el tango, o a utilizar un lenguaje porteño para ‘acercar’ los textos y verter expresiones de largo aliento en una sencilla palabrota. Pero Shakespeare resiste.”
Lo cierto es que toda aproximación a Shakespeare desde la Argentina plantea una política de la diferencia; la obra del dramaturgo y poeta inglés es un punto de partida para trazar desvíos, novedades, resignificaciones.
El Festival Shakespeare nace en febrero y la idea será repetir su realización todos los veranos. La elección del mes está relacionada con las posibilidades de la escena independiente. Dice Orozco: “El festival se realiza en esta época del año por diversos motivos. Los teatros del circuito independiente tienen prácticamente cerrada su programación de marzo a noviembre y se hace muy difícil poder conseguir una sala que incluya dos o tres fines de semana un acontecimiento cerrado. Por otra parte hay mucho público en Buenos Aires, vecinos y turistas, que cada vez más asisten a espectáculos en la temporada de verano.” Es de desear que el Festival Shakespeare vaya cobrando fuerza con el tiempo. Sin duda, llegó para quedarse.